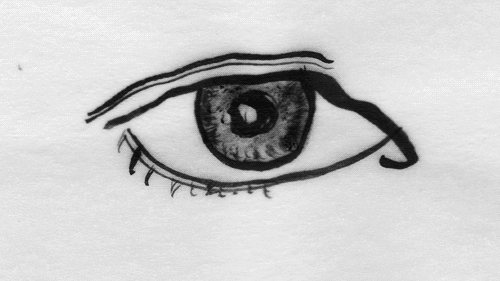Frío, frío. Es todo tan frío. Mirad cuanta escarcha hay en el camino y yo aquí,
sabiendo solo arrastrar los pies.
Desconozco el modo en el que he logrado llegar a este punto con el corazón arrecido, las manos entumecidas y la voz durmiente. Sin embargo, el mérito es todo mío y no me lo vais a quitar.
He abierto los ojos tiempo después y el mundo parece haberse detenido ante la mofa de quien se piensa mejor por haber nacido en un terreno más alto, también sé que ha llovido y ha rugido el cielo para devolverme abajo. He creído comprender la maldad natural de quien nace y su primera luz es la sangre de los que estamos a los pies de sus camas. La tiranía, el desprecio. Siento que he llegado a una respuesta algo abstracta, algo absurda y, por eso, el cielo trata de escupirme para que no siga avanzando, descubriendo.
Quizá yo, fiel creyente de mi bondad, habiendo nacido en la montaña más alta que, a su vez, resulta ser la cuna de todo demonio, habría observado la vida con las pupilas psicópatas. ¿Podéis entender el frío letal y corrupto que hace allí donde nadie puede escalar, allí donde nadie sabe mirar? No he llegado siquiera pero ya he perdido el aliento y mi cordura pende de una cuerda floja que no deja de ser soplada con brusquedad.
Esta es mi respuesta entonces;
el látigo no tiene por qué salir siempre victorioso,
al látigo le golpea la piel herida y los heridos somos de piel fuerte,
el látigo duele doliéndose.
Y el frío en lo alto debe ser,
debe ser,
como un látigo incesable.